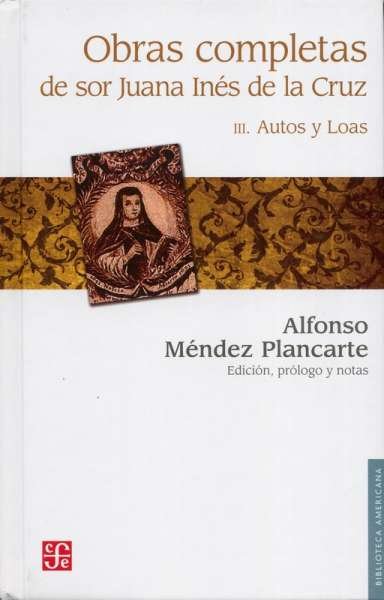
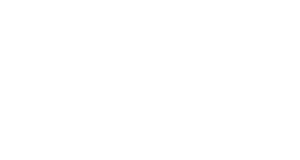



Durante decenios, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX, el auto sacramental permaneció casi en el olvido. Prohibida su representación en la Península en 1765, los críticos de la literatura española coincidían en considerarlo como una deformación del gusto y una irreverencia que atentaba contra los misterios de la Iglesia católica. Al romanticismo alemán debemos principalmente la revaloración del teatro calderoniano, y en su entusiasmo, Schlegel llegó a situar a Calderón aun sobre el genio de Shakespeare. Posteriormente, en España, los investigadores iniciaron el desempolvamiento de esas obras y a fines de la centuria pasada la crítica se hallaba acorde en señalar su interés lírico y su importancia en la historia de las letras en lengua española.
En la Nueva España, donde el auto sacramental se representó inmediatamente después de concluida la primera fase de la Conquista y no se dejó de cultivar durante los siglos coloniales, fue Sor Juana Inés de la Cruz quien llevó a mayores alturas esa forma poético-teatral. Sus autos, que acrecentaron en ciertos aspectos el vigor de su producción lírica, son por otra parte el testimonio de su vasta cultura religiosa.
La presente edición, preparada con singular acierto por Alfonso Méndez Plancarte, incluye los autos de Sor Juana (El divino Narciso, San Hermenegido, El cetro de José) y las loas escritas una para celebrar la Concepción y las demás en homenaje al Rey Carlos II y a otros personajes de la Corte y de la Iglesia. Méndez Plancarte hace en el estudio liminar un análisis del auto sacramental -en España y en la Nueva España- como forma literaria y explica la situación que ha guardado a través de la historia de nuestras letras.
CONTENIDO
Estudio liminar
Notas y referencias
AUTOS Y LOAS.
Autos con sus “loas” propias
OTRAS LOAS
NOTAS
Autos sacramentales
OTRAS LOAS
Índice de ilustraciones
Índice antológico